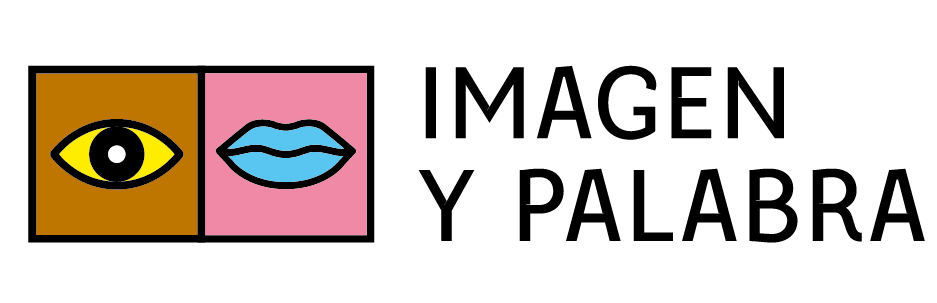Por Paloma Llambías
La abuela teje. Aunque realmente no le quedan imágenes de esto en su memoria. Cuando le contó a su mamá que empezó con el crochet, esta vez en serio, ella le dio el palillo que usaba la abuela, un número cuatro. Una herramienta metálica de color gris claro que tiene una huincha adhesiva envuelta en donde se apoya el dedo, que todavía no se atreve a sacar. Su abuela murió cuando ella tenía 16 años y no alcanzó a envejecer en su memoria.
El Horwitz, en metro Santa Ana. La línea amarilla y el amarillo del recinto hospitalario. Su mamá siempre se hacía amiga de todas las internas, que le contaban sus historias, sus vidas, sus problemas en el encierro. Otras miraban el techo, la tele, la ventana durante las inquietantes horas de visita. En una misma mesa una mujer con depresión post-parto privada de libertad por robo a mano armada, a quien habían separado de su hijo recién nacido, una joven con dificultades de aprendizaje a quien nunca visitaban y que confesó haber prendido fuego a la casa de su abusador, su casa. Una mujer profundamente triste, incapaz de participar en una conversación con sus hijos. En esa misma mesa, su madre y ella. Un pedazo de espejo roto pegado a la pared del baño también con huincha adhesiva, los veladores con candados, el tráfico de productos por las ventanas entre el primer y segundo piso que dividía a los hombres de las mujeres. Ellos tenían el patio, ellas las vistas desde la altura. Querían por sobre todo cigarros y llamar por teléfono. Una enfermera indignada porque le prestó el celular a una interna que necesitaba hablar con un familiar. Internar.
Una película en donde los sonidos de un edificio en demolición son los protagonistas. Lo recorre una mujer que también vemos en otra escena sentada en medio de una gran sala con luces fluorescentes. Ahora las paredes rotas, los sonidos del exterior, la inminente desaparición. El lugar es un psiquiátrico en Francia y gracias al montaje podemos ver su antes y después. Las internas como edificios a medio derruir, dejando entrar los cantos de los pájaros y la lluvia por entre los huecos.
Santiago. Un departamento casi vacío con las ventanas y los espejos rotos. En el medio del comedor, dentro de un círculo protector, su madre, su abuela y ella. A los demonios no se les ahuyenta sin ritual. Los vecinos aglomerados en las ventanas, cuchicheando, los carabineros reportando la situación. Otro espejo en trozos por el suelo, ensangrentado. ¿Cómo se cruza Santiago en auto espantando al diablo?
Otra vez amarillo, esta vez entre las manos de su abuela: un ovillo de lana y un crochet número cuatro. Los abrazos maternos y tibios, semejantes a la sensación de vestir un chaleco color sol muchas tallas más grande que la propia. Un gran roquerío en Isla Negra en donde llegan las olas a explotar de emoción, mientras tanto en el agua las cenizas. Las olas son siempre más grandes en los sueños. Se acuerda de las cenizas, pero no de esas manos arrugadas mientras tejen, que en ese instante eran lo mismo.
Su mamá le cuenta del té con mermelada y de los muchos jerseys vueltos a empezar, para que los clientes estuvieran contentos. El valor de las puntadas perfectas, para así quizás, la próxima vez tener azúcar. También le grita que se esconda inmediatamente, porque los espías están al acecho. A veces eran invisibles, otras veces vestían trajes de enfermeros. Ese día su madre la casó por primera vez en una sala de espera media vacía. De luna de miel el doctor las envió para la casa a ella, a su mamá, a la abuela, al diablo y a los espías, porque por culpa del presidente no habían suficientes doctores, ni camas, ni ganas, ni nada.
Cruzar Santiago en auto, ahora otro auto, lleno de cuerpos entretejidos e inmóviles. Al llegar a la casa la perra que se escapó hace más de veinte años ladra de felicidad. Todas vistiendo el mismo chaleco amarillo se acercan pronunciando su nombre, despacio.