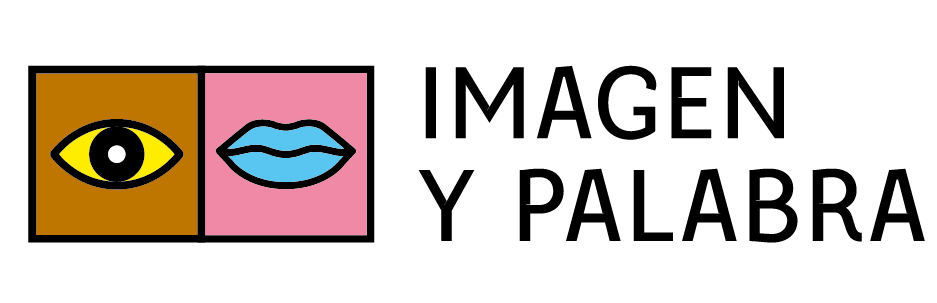«El aire del cuerpo, el garbo, los pasos, las acciones, hasta los menores movimientos, todo respira en ellos una afeminación ridícula y extravagante. Su empeño en contrahacer los accidentes mujeriles, es excesivo. No se, si te movería más la indignación, o la risa el ver uno de estos».
Mercurio Peruano, tomo III, número 94. Lima, 1791.
Por Diego Agurto
Estoy vestido completamente de guerra, preparado para iniciar mi peregrinación mañanera: el viento a mi favor, el pelo a lo rockabilly, calcetas altas tipo futbolista de porno setentera, que jamás ha tocado un balón pero que es seco para sudar en la cancha. Sunga ajustada, ni tan suelta ni tan apretada. El short deportivo color negro recuperado de una tienda retail, que se adhiere a mis muslos, a la altura justa para dejar ver la mitad del tatuaje de cardenales que llevo en el lado derecho, un tatuaje que siempre ha llamado la atención de los yupis y ejecutivos hetero que me ven pasear, aputado, por calle huérfanos y moneda.
Polera manga corta blanca, que, a pesar de mi palidez de pobla, resalta ciertas tonalidades más oscuras de mi piel. La arremango un poco, sólo unos bordes para dejar ver el tatuaje de helecho común que llevo en mi bíceps izquierdo.
Estoy en la calle con mis zapatillas deportivas y la mascarilla negra con hilos de cobre, preparada para iniciar, ritualmente, mi peregrinación matutina al cerro Tupahue.
El olor del viento es perfecto: una mezcla de cemento mojado, contaminación vehicular, pasteles horneados del café Melinka, y el cigarrillo light de Yohanna, la conserje que intenta ganarse mi confianza, adulando mi rapidez, la belleza de mi bicicleta, mi responsabilidad para con el casco. No la soporto. Pero su cigarrillo es parte importante de mi paisaje ritual.
Miro a ambos lados, cruzo la mirada con un Uber eat, que imagino su belleza caribeña debajo de tanto cortaviento y la imposible mascarilla pandémica. Le sonrío con los ojos, a lo Tyra Banks. Imagino que saca la lengua, y la roza por el borde de su labio inferior, ofreciendo sus habilidades salivales a mi cuerpo.
Soy rápido, y mi bicicleta también.
Inicio la marcha, lento, pero constante, no voy a perder la energía en el primer pique. Eso lo he aprendido de las noches propias, y los cuerpos ajenos. Mantener siempre la distancia con el tiempo y la velocidad, si bien, son sólo variantes, dominarlas puede significar el triunfo absoluto sobre la carrera.
Esquivo hoyos en el pavimento, esquivo semáforos, domino mis variantes, coquetona atravieso completamente versátil el parque forestal, soy una Andrómaca mañanera, pero más fácil y más rápida. Mantenerme en movimiento es parte esencial de mi objetivo: no me detendré pase lo que pase, detenerse puede significar el fracaso parcial de los pocos triunfos que se pueden obtener durante la fase 1 del plan paso a paso.
Radical, voy directo a mi sacrificio, bacanal deportiva de músculos y huesos. Voy directo, veloz, sin detenerme jamás.
Cruzo por Pío Nono, esta vez, como pocas, sobria. Una calle peregrinada muchas veces con altos niveles de alcohol en la cuerpa, cuando, por efectos alucinógenos, luce completamente distinta: extensa, anormal, ámbar, ruidosa. Un lugar definitivamente sobrecogedor para nosotras, las animalas nocturnas.
Acelero para tomar la primera pendiente con velocidad. Acelero frente a un paco a la entrada del cerro, paso dos pacos, paso cien pacos si quiero, la yuta asesina no podrá detener mi insolencia marica que busca a toda costa colonizar de puterío el cerro Tupahue.
Mojada, sudada, completamente húmeda, quiero atravesar un pelotón de pacos, de mil pacos, y que a mi paso vayan cayendo sin vida, quiero ser una peste marica para ellos, que infectados se desplomen, envenenar cada una de sus venas, provocarles una embolia cerebral, un estreñimiento absoluto, una muerte en extremo dolorosa. Pese a ellos, voy subiendo la pendiente, en una competencia imaginaria con la tribalera que va a mi costado. No tiene idea, pero le voy ganando, voy uno, dos, hasta cuatro metros más adelante, ella muy tribal, yo muy perreito candente. Ella muy cocaína y éxtasis, yo muy “marihuana y bebida gozándome la vida como es”, ella muy jockstrap importado, yo muy sunga diseño nacional. La dejo atrás, y la miro, absurda, por encima de mi hombro derecho.
Las piernas comienzan a calentarse, siento espesa la sangre pasar por mis músculos, conectando mi respiración ascendente, mi pulmonación constante, mi cuerpo aspirando la esencia de la ciudad despertando. Llego a una curva para divisar los confines proletarios de la comuna de Recoleta, la del presidente Jadue, la de las pipas de Einstein, ese sucucho sobrevalorado donde el pipeño es más rico sólo para fiestas patrias, Recoleta. Ese tierruño de las primeras fiestas clandestinas, de besos colas de a tres, de amigas travas, primeros pitos prensados, ron mitjan sabor limón y diablito en caja de fresco cooler.
Se me seca la boca de mirar esas calles del manoseo sexual juvenil. Tomo agua, hidrato mi garganta, hidrato mi lengua, una no es tonta, está siempre preparada para usar las herramientas bucales. Este es un consejo, créanme, un buen consejo: lubricar, siempre lubricar. Tampoco hay que ser devota del agua, no soy una criatura puritana del deporte.
Subo la siguiente pendiente, veo pasar al grupete hetero que, cuya conversación, como medida de autocuidado, traduzco en un balbuceo, como los adultos en Charly Brown. Ellos caminan, trotan, o suben, perro, para contarle a la Trini po perro, pa subir la foto al insta po perro, para que la Pía y la Tere, le cuenten al José Tomá y al Vicho que la vista es masiado linda subiendo por Pio Nono y no por Lo Curro.
En un acto psicomágico y totalmente resentido, pateo sus cabezas cerro abajo, escucho desde el estadio de Recoleta un vitoreo generalizado, luego “La Internacional” con coros sintéticos creados especialmente para ser escuchados en alguna fiesta under por calle Loreto.
Tomo agua; un chorro, dos chorros, lleno mi bucalidad espesa con el preciado sabor insípido de agua en botella plástica marca Zéfal. Voy llegando a la curva dirección Providencia, el cerro de pronto levanta unas breves murallas de piedra para contener vehículos de una posible caída. Me detengo a mirar la dirección en la que la luz solar se va posando, va cubriendo poco a poco los techos de las casitas del barrio semi-alto. Estoy seguro que esa, que apunto con mi dedo índice derecho, es la calle Los Leones y dos cuadras más allá, apunto, con una decisión capricorniana, un refugio pandémico que huele a gin, pomelo y tabaco de enrolar. Se proyecta una imagen de la memoria sobre esa cuadra de mi ciudad: kilómetros de piel que se enredan, nunca con la misma periodicidad, en sábanas rojas que luego devienen en color salmón, una pelea de articulaciones, saliva entre mis despobladas vellosidades mariconas intensas. Un refugio en el que somos contacto estrecho, el más estrecho contacto pandémico con el que intercambio fluidos. Brilla, como un faro electrónico, contemporáneo, la vaguada costera que me lleva a depositarme desnudo frente a ese tapiz traído especialmente de Rajasthan, India.
Desde esta altura observo la cicatriz mapocha, irrumpe en la escena el sonido de un golpe de metales, un choque vehicular, ocurre precisamente en la misma dirección en la que miro; un conductor se debe haber quedado dormido, en esta ciudad la pandemia nos tiene muertos de sueño. No podemos dormir tranquiles en este país, ya nadie duerme… ¿Cuántos obreros y obreras se quedaron dormidos para salir a trabajar? ¿Cuántas trabajadoras puertas adentro están con insomnio en casas que no son las suyas? ¿Cuántos gramos de clonazepam se consumieron anoche en esta ciudad? ¿Cuántos kilos al mes? ¿Cuántas toneladas al año?
Pedalear despierta en mi la furia marica con la que todas las monstruas resistimos, moverse, precisa, fiera, bataclana, sudada, endorfinada, como práctica simil a la noche prepandémica.
Me estoy moviendo y jamás dejaré de hacerlo. Casi llego al extremo vertical superior del Cerro Tupahue, digo casi, porque por protocolos totalmente absurdos no podemos llegar a la cima. Inhalo, exhalo, preparo mis articulaciones al descenso que me llevará, kamikazemente, al encuentro con la ciudad de la que arranco, arranco de sus sonidos, de sus habitantes, de sus orines en las esquinas, de los perros, de los gatos, de los pacos, de las sábanas rojas y color salmón, de la tribalera, del uber eat, del hospital donde hago clases, del Liceo. No voy a decir nada más, porque el resto de las palabras las iré regando por el camino de vuelta, hasta la colisión inefable con el punto final.