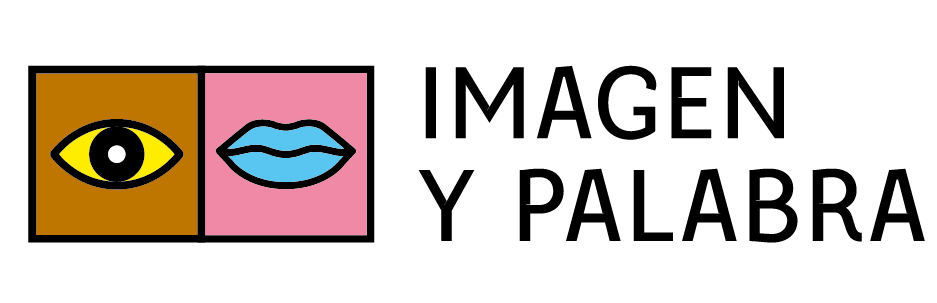Claudia Sánchez
Volver a Rancagua a la casa de mis padres, nunca había sido un suceso tan determinante, estaba acostumbrada a revisitar periódicamente aquel territorio de colores tierra y de una aparente calma. Pero en esta ocasión, todo era muy confuso, realmente no lograba asimilar lo que significaba el aislamiento por el Covid-19, tanto a nivel personal como colectivo. Solo estaba consciente de la serie de sucesos que se fueron desencadenando hasta ese entonces, donde la vida me volvía a hablar de la muerte a nivel físico, pero también simbólico. Tras mi profunda depresión, la revuelta social, el suicidio de una amiga y el confinamiento por el virus; la muerte nunca se había hecho tan presente ante mis ojos. Era una sensación conocida, envuelta de colores grises y una esperanza frágil, opacando cualquier atisbo de luminosidad; tal como lo viví al distanciarme de Claudia Antonieta Cusicanqui, quien puso en juego su desapego con este mundo meses después, con el deseo de trascender o quizás dejar de habitar la pena y rabia de su propia existencia como mujer, madre y feminista.
Hubo semanas que la conexión con la realidad se volvía difusa, a veces delirante, creyendo incluso que el mandao, el pequeño pájaro de ojos rojos, venía por alguno de los míos anunciando una tragedia más para la historia familiar. Mis padres me siguieron el cuento, mientras yo averiguaba maneras de echar al pájaro que día tras día golpeaba el ventanal de la pieza donde ellos dormían, con la esperanza de que nada les sucediera.
En ese entonces estaba recién asimilando todos los procesos intensos que había vivido por alrededor de dos años, donde intentaba salir a flote y fracasaba. Y al mismo tiempo, me atrevía a construir una etnoficción de terror con la cual finalmente nunca me sentí cómoda, sintiendo que volvía a fallar en mi intento de realizar una película donde quedara satisfecha. El proceso creativo permitió una inmersión a un territorio aledaño a mi casa, justo en el límite urbano-rural de la ciudad minera, también conocida como la “ciudad desastre”. En ese espacio habitan diferentes animales. Mirlos, queltehues, aguiluchos, diucones, golondrinas, caballos e incluso un burro, quienes despertaron algo dormido en mí, tras vivir una década rodeada de cemento y caos en la capital. El primer acercamiento con el terreno, lo tuve al ir en búsqueda de los dueños de los duraznos de la parcela colindante a mi casa, ahí encontré al cuidador del lugar, a quien intente persuadir para que me permitiera recorrer el campo y sacar los planos necesarios para contextualizar la historia del pájaro mandado por un brujo a otro brujo. El sujeto de pocas palabras solo dijo que había que pedir permiso al “hombre”.
Tras una pequeña investigación con mi padre, di con la casa del propietario de aquel lugar, ya no recuerdo su nombre. Al visitar por primera vez aquella construcción de adobe, salió por la puerta una tímida anciana de pelo muy blanco: la madre del “hombre”. Inmediatamente al verla pensé en mi bisabuela Dolores, su cara triste y su desplante lento. Llevaba puesto un largo camisón blanco, incluso algo transparente con el desgaste de los años.
Al intentar explicarle mi deseo de entrar en su terreno, me comentó que volviera otro día a una hora determinada, y que hablara con su hijo. Días después, en mi segundo intento, di con el hombre, quien, entre muchas preguntas y dudas, terminó accediendo para que pudiese grabar la película. Le comenté que tenía la intención de visitar el lugar antes del amanecer y solo me advirtió que tuviera cuidado con los “cazadores”. Esa frase me intimido, y se convirtió en una excusa más para no grabar y no seguir luchando contra mis miedos. La confusión se apoderaba de mí, y con un gran esfuerzo me atreví a poner la cámara frente a mis padres. Para ese momento, solo me interesaba conocer el tipo de relato que podía acceder ante una complicidad que me sorprendía y que irradiaba una amistad de toda la vida.
Alcance a grabar una conversación entre ellos durante un desayuno. El testimonio relataba el acontecimiento del pájaro, mi implicancia en la inserción de aquella idea, del cómo se fueron desencadenando los hechos en torno la posibilidad de morir, y los diferentes rituales realizados para proteger la casa y la familia. Acordamos que bajaría la propuesta de manera más concreta y en relación al imaginario popular de la zona, con el fin de visibilizar ciertas creencias aún presente en este territorio. La idea era que posteriormente me ayudaran a construir el relato de manera colectiva y participativa.
Aquel día nunca llegó, y mi papá volvió al norte, ausentándose por tiempos prolongados, dejandonos solas a mi mamá y a mí en la casa. Mi vieja había tenido una mejora con su vértigo y zumbido en el oído, en el fondo le entusiasmaba la idea de participar en la construcción de una película y ocupar su mente en otra cosa que no fueran sus malestares. Por algunos días, ella era la más entusiasta, preguntándome constantemente cuando seguiríamos grabando. Con el tiempo, el peso del encierro y la imposibilidad de ver a sus nietas, nuevamente se fue poco a poco apagando y no me habló más del tema. Por mi parte, seguía intentando buscar la forma de unir el acontecer de mi entorno, explorando hitos o vestigios que me permitieran construir una historia en relación a la leyenda que de casualidad nos encontró en plena pandemia.
Al regresar una madrugada al lugar detrás de mi casa, registre el andar de una manada de caballos dentro de un camino de tierra. La manera que estaban dispuestos los árboles y la sombra que se generaba bajo la luz cálida de la hilera de los postes, creaba a esas horas una atmósfera tenebrosa que me ayudaría a complementar el relato de manera visual. También alcancé a grabar la parte posterior de mi casa desde las sombras de los duraznos, además de registrar imágenes y sonidos de pájaros que volaban alrededor, con el fin de reforzar la idea de una presencia no-humana acechando la familia. Al entrar el amanecer, logre tímidamente acercarme a los caballos que al parecer comían restos secos de una cosecha de choclos. Por momentos, una gran cantidad de mirlos se posaban en los lomos de estos animales maltratados y desnutridos, y que al mínimo movimiento por captar la mejor toma, simplemente emprendían vuelo hacia la cordillera.
Al pasar los días decidí escribir un guión, imaginando las secuencias que faltaban para darle densidad a la historia fantástica que tenía entre mis manos. A esas alturas, aún no lograba superar el registro que se llevó toda la atención de mi teaser, aquel plano donde mi padre salía garabateando al pájaro, el cual me pilló de sorpresa y que de manera muy inconsciente o intuitivamente logre registrar. En el mismo periodo, unos caballos comenzaron a transitar la parte “urbana” del sector que habito, alimentándose del pasto de mi antejardín, transmitiendo una atmósfera onírica y de ensueño ante mi mirada. Al acercarse la fecha de la entrega final, ya no sabía muy bien cómo continuar, por lo que decidí improvisar y jugármela con grabar nuevamente el sahumerio entre mis padres, modificando nuevamente la historia.
Mientras montaba parte del material, por temas laborales, comencé a salir más allá de mi entorno inmediato en plena cuarentena. Junto a mi último amor tuvimos la misión de registrar un sector llamado El Sauzal, donde convive el Río Cachapoal y una antigua hidroeléctrica que aún alimenta las faenas del mineral El Teniente, situado en el tramo precordillerano. El encargo consistía en registrar aquel territorio para un videoclip, que por medio de la música y las imágenes, fuesen develando progresivamente la flora y la fauna del sector siendo invadida por grandes estructuras metálicas, las que formaban parte de un sistema que con el pasar los años había logrado disminuir considerablemente el caudal de aquel río maltratado por el extractivismo de la zona. Al explorar y habitar el terreno, hallamos entre los cerros un cementerio de caballos, conectado todo nuevamente.
El fin de semana previo a la entrega, y con la llegada de mi padre, conseguí grabar la otra escena que entusiasmó al curso. Respetando la premisa de la cámara en mano, me dispuse a repensar la secuencia del sahumerio, logrando en cierta medida una danza y atmósfera que me servía para enriquecer la propuesta que nunca me terminó de convencer del todo. Poniendo a prueba mis propios límites y pudores, a raíz del trabajo con mi familia y su forma de ser, comencé a reencontrarme con mi madre por medio de un diálogo fluido y profundo, indagando circunstancias desconocidas en torno a las figuras femeninas de mi familia, y que podría dar paso a mi próxima película. La última vez que vi al pájaro fue desde el taller, estaba parado en la pandereta del patio, justo al centro de mi ventana. Tome la cámara rápidamente y logré capturarlo antes que percibiera que también lo estaba sapeando, este registro terminó siendo el final de mi corto, que con el tiempo le he tomado más cariño.