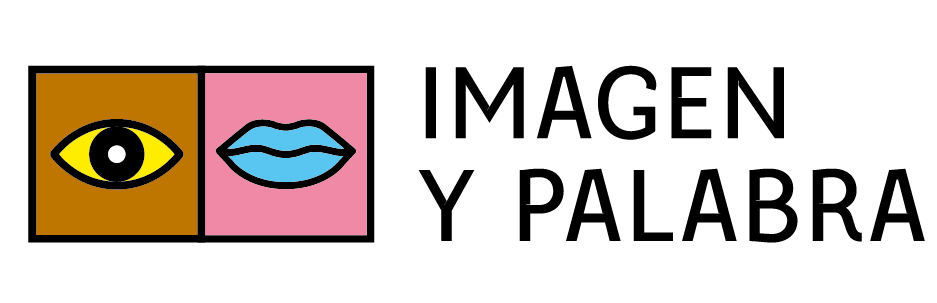Por Marcela Bravo
A Heriberto Bravo.
Se dice que el padre nos viene a mostrar el mundo, que parte de nuestra identidad se forja de su imagen. ¿Será por eso que me he tenido que armar y desarmar en fragmentos como piezas de un puzzle a medio terminar?. He desenterrado cada parte, limpiándola como objeto valioso, sumergidos después del naufragio de ese barco que tanto decía mi mamá que no dejaría que se hundiera, mientras el agua nos llegaba hasta la garganta.
Un día mi papá vino a verme en sueños, donde me dijo que cada vez que tuviera un problema se lo contara y que desde ese día me guiaría. No comprendí qué me trataba de decir. Tiempo después soñé que me llevaba en su auto y me enseñaba a manejar, luego me dejaba en la mitad del camino para que yo siguiera sola. Parece que tiene una extraña fijación de irse sin explicaciones.
Por fin comprendí sus pistas para empezar a encajar el puzle. Como cuando él me enseñaba a leer y escribía entre tantas palabras mi nombre en el borde del plato con las letras de la sopa preparada por mi mamá, mientras veíamos teleseries de Ricardo Darin. En esas palabras con sabor a sopa de invierno, estaban contenidos todos los secretos que él me revelaría después de su muerte. Secretos que he tenido que ir a buscar en esa torta de mil hojas que me trajo cuando cumplí siete, que estaba rellena de manjar y que hice durar todos esos años para combinarlo con sus silencios, mis frustraciones y las lágrimas de mi madre, que caían en una habitación con el piso roto.
Durante muchos años extravié el mapa de mí misma, probablemente en aquella habitación. Tomé rumbos errados que me llevaron a lugares abandonados y sombríos, donde no encontraba el valor y me perseguían los “no lo hice bien”, “se supone que era por mí”, “debí haber sabido esto”; Unos torturadores que yo misma me contraté y toques de queda que también me impuse, con fines de semana incluido.