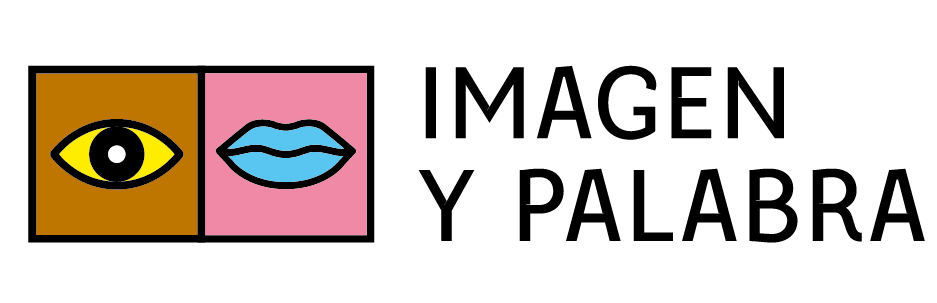Por Ana María Vallejo
(Reversemos las correspondencias. Dencias de corres).
Ella se dedicaría a las tablas de Excel en una compañía de ventas de motores para barcos. Aunque donde viviera no hubiera mar, ni un lago cerca. No habría barcos, ni aguas, ni velas. Los hombres de negocio y hasta algunas mujeres llegarían desde los países lejanos a vender diferentes tipos de motores según los caballos de fuerza. Ella anotaría números largos. Escanearía los códigos de barra. Ella recibiría órdenes, contaría y hundiría Enter confirmando las cifras. Daría click infinitamente. Imprimiría facturas. Y abriría el archivador cien veces al día: Shi, shiiii, shi, sho. Archivador y carpetas.
Cielo y azul. Él se asomaría por la terraza y echaría una última mirada al azul del cielo. Gritaría por costumbre. “¡Tráigame los cigarrillos!”. De hecho, la cajetilla estaría en la entrada del estudio y no habría nadie que los trajera. Un, dos, tres, cinco pasos desde el sillón hasta el umbral. Silencio. Vacío. Regresaría a la silla que estaría todavía entre el acuario y los discos. Con su pulgar giraría la ruedita y el fuego encendería el tabaco. La colilla ocre sobre sus labios. Humo y bocanada. Miraría hacia arriba: ¡Track! Su cuello reorganizaría los huesos. En el fondo, el motor del acuario echaba burbujas.
Ella registraría cargamentos de motores. Imaginaba que su cuerpo tendría vida aun cuando perdiera la cabeza. También una vida sin padre. Más esa correspondencia nunca se rompería.
Él contaría los peces cebra que se confunden entre las algas de plástico y escucharía el sonido bajo del motor en alternancia con su corazón. Él sería vegetariano, hubiera adelgazado treinta kilos y tendría un corazón cansado. Él siempre recordaría el miedo al dolor. Y el dolor. Y el remordimiento de una torta de chocolate en medio de la noche. Y la náusea.
A ella ese miedo aún la alcanza.
Correspondencias.
Ella creería todavía en un dios que haría del corazón cansado y de la resignación del reo, milagros. Ella sería todo lo que él hubiera imaginado. Lo que él no había sido. La ausencia del miedo. La audacia hecha cuerpo.
El ya no imaginaría nada. Miraría a un lado y contaría los peces cebra. Ajustaría el tubo que echa burbujas. Revisaría las hélices del motor. Observaría con detenimiento los peces que limpian el vidrio. Desde el sillón vería los LPs que no escuchaba hace años. En el cajón contaría las colillas en el cenicero, seis de la semana. Siete con el domingo.
Ella pensaría en él cuando hiciera las pausas del cigarrillo. Cuando bajara el ascensor y se parara en el borde de la calle dándole la espalda a un edificio de vidrios oscuros. Cuando metiera la mano en el bolsillo y con sus dedos buscara su antiguo bricket plateado, cuando el pulgar girara la ruedita y la chispa de la piedra encendiera el fuego. Pensaría en la disciplina de él, de un cigarrillo al día, de dejar las cosas en el olvido. Y entonces pensaba en la suya, de 10 al día y de recordar tanto. Y sería ahí, cuando ella tendría de nuevo la imagen de ese domingo en el que lo descubrió fumando como un adolescente. Solo que él era el padre y ella la hija.
La debilidad sin vergüenza.
Sin correspondencia.
Ella regresaría a su puesto de trabajo. Apretaría el botón de enviar. Revisaría los valores por segunda vez. El balance. Y la cuenta corriente. Y desde allí, ella imaginaría sus movimientos.
El descendería despacio las escaleras que temblaban bajo sus pasos más ligeros. Él miraría las paredes viejas y recordaría la vida entera aún con el corazón resignado. Él se pasaría la mano por su cabello blanco y delgado para peinarse. Y cuando viera la hora en el reloj en el brazo izquierdo, vería las pecas de su piel ya morena por la natación tres veces a la semana.
Un pez que nada.
Ella no sería atacada por la oscuridad. La grilla de las tablas en la pantalla serían su estructura. Los números no mentirían como lo hacen los tonos de gris.
Si él no tuviera miedo, ella no sería alcanzada por él.
Ahora ella imagina que están sentados en la misma mesa. En los extremos. Sus gritos pierden volúmen en la distancia de la vida. Y así el balancín que los separa, él arriba, ella abajo, se balancea. Ella le habla de un continente sin extensión y él juega sin seriedad.
Des-correspondencias.
Él se hace pequeño mientras ella asciende. Él se desdibuja. Ella se aleja. Él se pierde.
Ya no puede imaginar: va como un caracol sin casa. Piensa en el paisaje antes de la ventana. En el padre antes de la hija. En la hija sin el padre. La hija sin ser padre. En su cuerpo con su cabeza pegada por un cuello que hace track. En el recuerdo: los peces cebra muertos flotando sobre el agua. En el motor roto. En el corazón que no latía. En el papel sin su letra. En su cuerpo frío.
Una ficción: el agua transparente que vive por el nadar de los peces cebra.