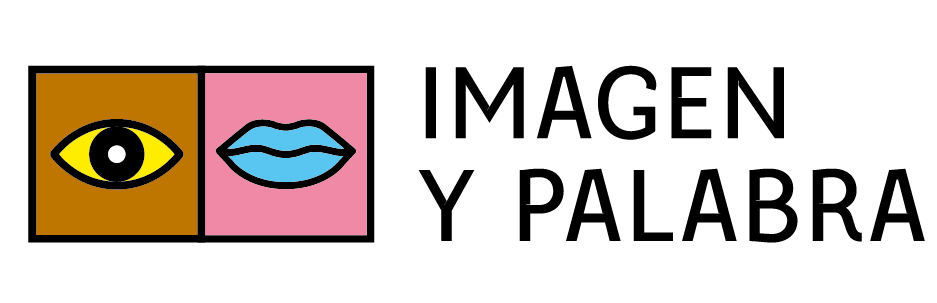Por Francisca Ángel
Durante la tarde, tengo que cerrar las ventanas para que el maullido del gato no invada la noche. Esta mañana entró por mi ventana, siento que siempre está a punto de hablarme. Me deslizo cerro abajo, miro atrás y distingo su mirada como acechándome, o esperando ¿Qué cosa?
Me parece ver sus ojos en el brillo de la aguja, bordando la presencia de las montañas verdes y el silencio del lago-tumba que me obsesiona, como si el agua te sellara los labios y supieras que de tu cuerpo inerte solo brotarían algas. Cuando tres golpes exactos en la puerta y no se encuentra, aquí ya no vive, pero las personas llegan de todas maneras.
La casa, en su silencio de patio trasero y bruma verde, se manifiesta ante la mirada que busca y busca. Quizás todxs vivieron aquí sin notarlo, en ese paso previo a lo definitivo. Ahora me toca a mí habitarla, pensando cada día en tapar las goteras y sacar a los ratones del techo. Evitando que el maullido traspase la madera y viendo sus ojos en la aguja o en la hoguera, que es lo mismo. Preguntándome porque se queda en la puerta, frotándose en un ritual que desconozco, pero entra por la ventana y no caza a los ratones.
Mis días se pasan entre círculos y oposiciones, abismando mis manos en la tierra negra para sentir un poco más cerca ese olor que aquí lo llena todo. Y más arriba el gato, observando desde el techo. Y más arriba una espera, que no se define nunca, que es más bien un animal alado, vigilando la pequeña cotidianeidad de este paisaje que se cierra sobre sí mismo.
Las horas se miden a través del rastro solar que deja la ventana sobre la cerámica y me envuelvo eterna, a las 4 de la tarde, en una deliciosa premonición de origen desconocido. Como si siempre estuvieras a punto de llegar. Como si la calle, que no se ve, desprendiera un brillo perturbador. En la sombra siento una voz, que podría ser el sonido de la violenta construcción de telarañas, o del avance determinado de las enredaderas en los fierros, y no tengo más opción que abrir la puerta en la madrugada para observar el lento paso de la noche con el corazón expectante.
La ventana fragmentada refleja ese día que te miré a los ojos y pude ver los árboles del patio y el roce de sus hojas. Un portal a cosas que se me hicieron comunes, como hablar en plural y tu mano en el aire alcanzándome sobre un fondo sulfúrico, mi brazo que estiro y que choca con el vidrio, revelando esa despedida disfrazada. Tu recuerdo se difumina, tratando de saber qué pasó con todas esas palabras terminadas en S, mientras me miras en forma de gato desde el leñero.
Mi inercia ondulante no es disparada por la observación ajena y me basta con tocarte a través de la vegetación, otoñando tu presencia en una transformación tan brusca como imperceptible. Supongo que este tipo de soledad es necesaria para el lenguaje de los símbolos y por eso presiento el cálido palpitar de otro cuerpo bajo mi techo, y puedo descifrarte en el gato o en la araña, que es lo mismo. La única certeza es que la grasa de la cocina gana terreno durante la noche, mientras un latido, que no es el mío, espera urgente el amanecer.
Surge un poder primitivo capaz de quebrantar el techo y cuyo mapa sensible se teje en las esquinas de las paredes con fantasmales agujas negras. Una expansión sutil toma lugar en mi espíritu y puedo ser raíz o garras o antenas visitantes de este terreno en penumbra. Exploro la calidez de una nueva conciencia y en un profundo viaje por el tubo de gas, descubro el verdadero final de las cosas: en esta casa nada desemboca donde debería.