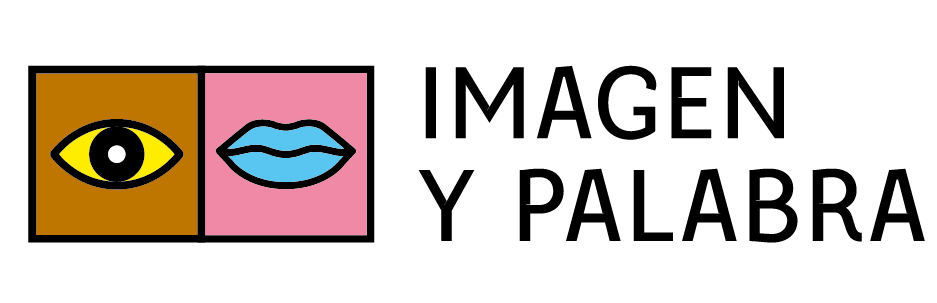Por Patricia Chuquiano
Siempre he creído que mi relación con la tristeza se ha basado en el camuflaje mutuo. La he percibido en caminatas rutinarias, en el silencio de pensamientos impostores y en la angustia detrás de la expectativa. Ha estado ahí, acompañando mis recorridos y desbordándose en pequeñas vibraciones debajo de mi piel, sin embargo, siempre ha sido acallada por la inmediatez, por la risa deslocalizada de las buenas compañías y por las noticias amables aunque no siempre duraderas.
En el intento por no generar un colapso bélico dentro de mí, aprendí a encontrar estrategias para dosificar su libertad. A veces solo eran otros sin dejar de ser yo: nacimientos, despedidas, muertes y renacimientos. Todas historias que podría haber vivido, pero que me había adelantado a imaginar, disfrutando el poder elegir cada personaje y escenario, y lo más importante: diseñar la manera en cómo quería transitar por la tristeza. A veces en una enfermedad, otras en un repentino cambio de historia para volver a empezar.
El viaje no duraba demasiado, había una realidad que vivir y el par de horas diarias de la niñez que dedicaba a mi vida paralela ya no eran factibles en la adultez. Pronto surgieron más recursos de bloqueo. Un atiborramiento de deberes mandó a dormir a la tristeza, dejándome el sonido de su respiración somnolienta como alerta de que seguía oculta en algún lugar.
Los gajes de la vida acelerada me permitieron compartir este sentir en terapia, el diagnóstico fue “tristeza oculta que necesita ser liberada” o al menos fue la forma poética en que lo descifré ¿Qué implicaba esa liberación? Sollozos, gritos, rostros pujantes de dolor y sonrisas arrugadas por el delirio de la manifestación. No sabía si estaba preparada para esa búsqueda, generalmente buscamos algo que nos motive, pero aquella experiencia era necesaria y a la vez indeseable para mí.
En el paseo nocturno siguiente me puse a trabajar en ello. Comencé intentando definir la tristeza, pero al parecer no me había dado el tiempo para conocer a fondo a mi compañera de dormitorio. Descarté la idea de la definición y comencé a recordar experiencias que me dolían. Pese a que sabía que las había vivido, solo veía rostros y empezaba a olvidar detalles. Al parecer el ego las había disfrazado en monólogos de autocompasión para olvidar aquello que me importaba. ¿Cómo desperté aquel día? ¿Qué sentí antes de dormir? Abuela y papá estaban ahí, pero no recordaba más de ello.
Empezaba a frustrarme, la tristeza escapaba de lo poético para volverme ciega ante ella. Estuve así varios minutos, empujando la humedad de mi cuerpo como resultado de la caminata, hasta que se me ocurrió otra estrategia. Partiría de un recuerdo subestimado por los espectadores, pero tan cercano y claro para mí. Al parecer nunca haberle dado el peso de un evento fatal en mi vida me había permitido poder revivir esa experiencia una y otra vez. El recuerdo era la muerte de mi perra Roxy.
Roxy había muerto hace 4 años. Era una linda schnauzer sal y pimienta que había pasado por una extirpación de ovarios debido a un cuadro de septicemia y que 2 años después recaería por una insuficiencia renal. Éramos muy cercanas, fines de semanas juntas, televisión, canchita compartida y caminatas ligeras. Recuerdo que después de una serie de análisis me dijeron que había muy poco que hacer por ella, sin embargo, la veterinaria quiso esperar un día para hacerla dormir, su mensaje entrelíneas era que “quizá un poco de fe podría salvarla”.
No sabía cómo sentirme luego de esa noticia, solo recuerdo que subí a Roxy sobre mis hombros y la llevé en el bus, ignorando las miradas intolerantes que no soportaban su olor agónico mientras que en mi mente ideaba un itinerario para acaparar ese día. Cuando llegamos a casa Roxy apenas caminaba, buscaba mi cama y me seguía a todos lados, en casa todos seguían su rutina y yo percibía que no había aprendido a transitar por un duelo.
En la tarde me senté a trabajar en el cuarto de estudio. Roxy entró tras de mí y se recostó en el suelo manteniendo su distancia como cuidando aún en su dolor no incomodarme. Yo la acariciaba por momentos, pero pronto mi mente me empujaba a hacer otras cosas como escuchar música sin poder disfrutarla, solo sosteniendo el bullicio que me mantendría sorda a las despedidas.
Horas más tarde, Papá y yo fuimos en búsqueda de un soporte técnico, queríamos convertir Vhs de eventos familiares a formato digital, no era algo urgente y aunque me sentía culpable por dejar a Roxy, sabía que mis emociones se desbordarían si es que no procuraba evitarlas por más tiempo. Cuando regresé a casa, me encerré en mi cuarto bajo el silencio de la preparación para recibir todo el dolor que se venía.
Roxy debía partir y llegó la hora. La ronda familiar para despedirnos de ella se convirtió en el portal para mi tristeza. Al fin empecé a llorar. De manera detenida, ahogada, con la represión de las palabras y el corazón oprimido. Una hora después Roxy fue dormida, a su lado pude rescatar su última mirada y terminar con un ciclo de tristeza que por un momento pudo liberarse.
La historia de Roxy acabó y pronto se ocultó en un duelo disfrazado del cotidiano. La tristeza volvió a dormir y el ejercicio de su libertad fue olvidado nuevamente como los Vhs de recuerdos familiares que jamás fueron recogidos.
Ilustración Pierina Másquez Limo