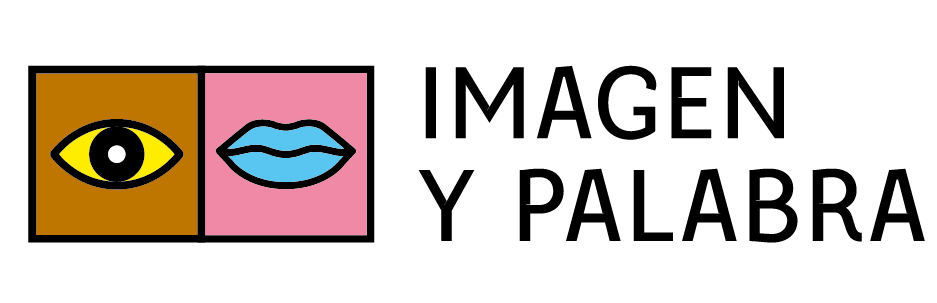La última vedette es el tercer largometraje dirigido por Edwin “Wincy” Oyarce, cineasta local que en sus anteriores apuestas ha transitado por formas más experimentales, temas y personajes de nicho queer, como es el caso de “Empaná de Pino”, ficción bizarra protagonizada por la fallecida artista nacional Hija de Perra u “Otra película de amor”, drama romántico homosexual con algunos toques delirantes, entre otras. Con esta nueva película, Wincy realiza un desplazamiento hacia una expresión más madura, una mirada y una propuesta más adulta, digámoslo, más señora.
Un collage en movimiento con fotos de la vedette Maggie Lay en su más regia juventud sirve para presentar los créditos, mostrar parte de su pasado como estrella y contextualizar discretamente el contexto político de su fama. Con detalles exquisitos como el humo que sale desde la foto de un cigarro, el collage continúa sin créditos al ritmo de Watermelon man, hasta que finalmente se abre una cortina de lentejuelas y entre un armazón de plumas rojas, aparece en primer plano interpretando su himno personal, Maggie Lay, la coqueta.
Maggita la conductora, es el otro yo de una mujer que no deja nunca de ser un personaje y se define a sí misma en esta faceta como “una mujer más del pueblo que conduce”. Cariñosa y desfachatada, no duda en transmitir su pensamiento y experiencia como mujer empoderada a sus pasajeras, haciendo del taxi colectivo, un espacio de íntima agitación feminista.
Me llama la atención, en textos que he leído, o reportajes de la televisión que he revisado, que se suele resaltar el oficio de conductora de Maggie Lay como una rareza, más allá de su condición de mujer: “la gran estrella del Bim Bam Bum que ahora maneja colectivos”. No deja de parecerme odioso el tono arribista de este comentario. Con su reciente trabajo, Wincy pone de manifiesto que Maggie Lay no solo fue y sigue siendo una cantante, bailarina y humorista brillante, una mujer hermosa y emancipada, sino sobre todo una artista orgullosamente ordinaria y del pueblo.
“¡A luchar con dignidad, una lucha digna, limpia, dignifiquemos nuestro gremio!
y les voy a cantar esta canción para terminar porque se me está helando el choro”.
Considero respetuoso con el público de la artista, que se hayan hecho cargo de la historia ya conocida de Maggie Lay, representando muchos de los momentos que ya se han destacado en los reportajes de la tele y a su vez meritorio, que hayan logrado darle la complejidad que es posible conseguir con el cine. La confesión como nunca antes se había mostrado, del drama ya conocido de la muerte de su marido (que se mató jugando a la ruleta rusa mientras ella estaba de viaje), es registrado en un momento en que ella misma, medio borracha, dice que no quiere que solo se muestre su faceta alegre. Tiene ganas de compartir sus penas; la cámara ya está en Rec. En un trance etílico Maggie confiesa con histrionismo desbordado los detalles más sobrecogedores del momento más triste de su vida, musicalizado por un piano que resalta los énfasis de un recuerdo doliente.
Hay un par de decisiones que Wincy toma para presentar esta obra que me parecen especialmente interesantes: la estética a ratos televisiva del film y la decisión de estrenar primero en salas nacionales, renunciando a la posibilidad, o más bien, guardandose en el bolsillo chico -como dice Maggie Lay- el deber ser del cineasta joven contemporáneo, que mandata a dejar el alma con tal de estrenar en festivales internacionales.
Lo más osado, a mí parecer, de este documental, además de Maggie Lay sacándose el conchero y poniéndoselo de tiara, está en apostar por hacer una película en todos sus sentidos, popular. Una película que retrata a una artista del pueblo, con códigos visuales del pueblo, y que decide en su estrategia de distribución conservar ese principio.
Un cine con sensibilidad, glamour, humor y conciencia de clase.
Por Naomi Orellana