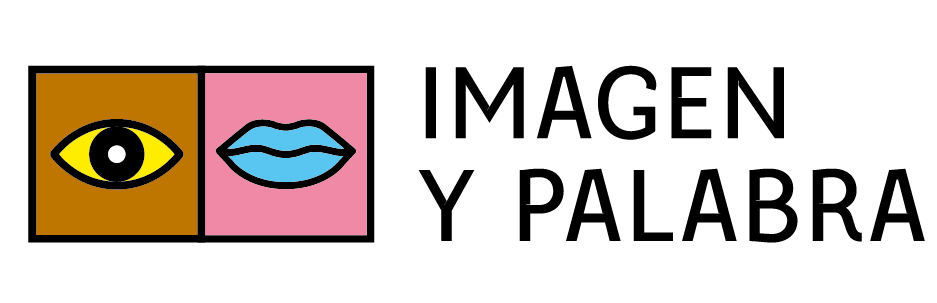Por Melisa Miranda
Este es el recuerdo de mis días en la ambulancia. La construyo en base a la cronología, un periodo que involucró los años 2016 al 2018. Pero también la construyo y la recuerdo, en base a mi mirada actual, que se sitúa 3 años después, viviendo en la ciudad, sentada en una casa, con acceso a refrigeración, electricidad, agua caliente, una cama y ropa limpia. También escribo en medio de una pandemia, la que me ha llevado más que nunca al recuerdo de mi vida nómade.
Solo la memoria de mi misma con 27 años me lleva al recuerdo del daño. Al recuerdo de la cicatriz. Mi madre había sufrido un fuertísimo accidente vascular, que la hizo perder habla, movilidad, recuerdos, y que la convirtió en nuestra responsabilidad. La casa, y nuestros roles fueron destruidos y reemplazados por otros. Al igual que ella, que sobrevivió para convertirse en alguien totalmente diferente.
Ese accidente había pasado hace un septenio atrás, y en esos años me había dado la tarea de vomitar, hablar, llorar, destruirme y replegarme. Tratar de sanar y sobrevivir. Esa era yo, un brote quebrado que formó su propia cicatriz para seguir creciendo, chueco.
El lograr partir: cortar, desvincular, desarmar.
Tomé la decisión emocional de comenzar a cortar relaciones, tanto laborales como familiares. Como si fuera un ritual misterioso, donde comenzaba a desfragmentar mis vínculos, y darles la sensación de vacío. Ghosting. Varias personas me decían que cometía un error, que mi vida laboral comenzaba a tomar forma, que no podía perderme las oportunidades que me daba la vida, sobre todo con la responsabilidad que cargábamos como hijos.
No recuerdo ahora muy bien la sensación de irme, pero recuerdo bien el dolor de dejar el pueblo donde había nacido, un paraje rodeado de montañas, y nuestra casa en medio del valle, que algo tiene al útero materno. Pero de alguna manera quería huir, ahora lo veo con claridad, ver a mi madre herida era muy difícil. Mis hermanos lo entendieron, probablemente porque tenian la misma sensación que yo, de necesitar desconectar nuestra vida de aquello que tanto nos había marcado, volver a vivir la subjetividad.
Me sentí irresponsable y egoísta muchos meses. Años.
La primera vez que viajamos fueron 6 meses. Las primeras noches que dormimos en la ambulancia, me incomodaba la falta de privacidad, aunque con Vicente llevábamos varios años viviendo juntos. Pero diferente es cuando no hay baño, no hay luz, no hay agua, no hay puertas que cerrar, no hay espacios donde ocultarse. Cuando la dimensión para habitar es de cinco metros cuadrados por uno y medio de alto.
Solo con el tiempo, comenzamos a crear mecanismos para obtener privacidad. Era tanta nuestra necesidad, que podíamos estar ambos en la ambulancia sin encontrarnos.
Cruzamos el sur de Chile a través de Parques Nacionales y Costa Pacífica, el territorio angosto de este país te permite eso, pasar de la Cordillera de los Andes al Pacífico en pocas horas. Las Araucarias de Conguillio, los atardeceres en los lagos altiplánicos, las comunidades mapuche y sus casas en medio de los bosques. Puerto Octay, Lago Todos los Santos, Hornopirén. Viajamos hacía Patagonia y el frío rápidamente comenzó a aumentar. Era otoño.
La entrada a Patagonia comenzaba con el cruce del Fiordo Comau, tres horas en barco entremedio de aquel lugar donde el mar Pacífico y la Cordillera de los Andes se encuentran. Montañas imponentes que nacen desde el agua, cubiertas de selva fría, helechos y nalcas gigantes; y en la cima, hielo y nieve.
Los paisajes se imprimen en mí como huellas. A veces, cuando mi mente se despeja, y el lado racional de mi cerebro se apaga, logro conectar todavía con esas impresiones en mi memoria. No sé si es por necesidad, o por fascinación, pero despierto en las noches y me doy cuenta que mi mente está ahí. En ese cruce por el Fiordo, en esas montañas, en una ciudad, en una playa.
El comienzo de la Carretera Austral nos lleva nuevamente hacia Chaitén. Chaitén es uno de esos lugares que se convirtió en un pasaje clave en el viaje, una pausa narrativa. En sus calles se activó una memoria inconsciente, casi cutánea, que logró encontrar sentido en la atmósfera. Eso fue Chaitén para mí.
En el año 2008, un sorpresivo volcán había explotado a solo kilómetros de la ciudad, y la había destruido en dos. Una lluvia de cenizas cubrió por completo el pueblo, e hizo invivible lo que quedó de él. Chaitén es un fantasma, una tragedia congelada en el tiempo. Podías recorrer las calles y ver las casas enterradas en cenizas, las mesas hechas, con sus platos y cubiertos. Podías entrar y encontrar los vestigios de alguien.
Deambulaba por esas calles quebradas como si algo de mí hubiese estado aquí siempre. Como si mi caminar estuviera unido a las huellas de lo que fue, de lo que era.
El Estado los había obligado a abandonar el pueblo, pero luego de unos años algunos comenzaron a volver, a rehabitar lo que habían abandonado. A casas desechas, saqueadas, quebradas en pedazos. La gente nos miraba desde las ventanas como si nuestra presencia les produjera incomodidad. Como si en las calles rotas también estuvieran ellos. Ahí entendí. Entre catástrofes.
Porque tanto en ellos como en mí, una herida había quedado, el recuerdo de lo que fue y nunca volverá a ser. Una herida que aunque pasen los años, sigue abierta, como las calles de ese pueblo, sigue latente como el viento que se mueve dentro de las casas.
Porque tanto a ellos como a mí, aún así nos guiaba el deseo de reconstrucción, de rearmar desde las cenizas, desde las ruinas, desde las piezas rotas.
Después de unos días en El Amarillo, en el Lago Yelcho y en Futaleufú, cruzamos la Cordillera de los Andes. Es la primera vez que cruzamos la frontera, llegamos a otro lado al atardecer, y dormimos a la orilla del camino. Al despertar: la pampa argentina. Pampa que nos acompañaría por dos meses.
Llevamos un mes viviendo en la ruta, todavía no entendemos bien dónde dormir, cómo dormir. Como vivir en la calle sin ser tan evidentes, sin exponernos al frenesí de los espacios públicos cuando la luz del día se acaba.
En Bariloche tuvimos el primer intento de robo. Fue la primera vez que nos sentimos vulnerables. Después nos acostumbramos. Cada vez que hacemos un sendero, o un trekking. Cada vez que vamos al mercado, o al banco, cada vez que caminamos de regreso a “La Gorda”, pienso en la posibilidad de que no esté ahí, de que alguien se la llevé con toda nuestra vida adentro, quedándonos tirados, lejos de casa. Pero siempre está ahí, en alguna callecita, en algún estacionamiento, en algún lugar, esperándonos.
Vivimos dos meses en Argentina, la cruzamos desde los Andes al Atlántico. Bolsón; Neuquén y la huella invisible del pueblo mapuche; La Ruta 237 y la pampa inconmensurable. Las ofrendas al Gauchito Gil, protector de los viajeros. Los perros dogos que cazaban jabalíes. La llegada al Atlántico en Villamar. Bahía Blanca.
No sé porque recuerdo tanto Bahía Blanca. Los bancos, los supermercados, las instituciones públicas, todo era distinto. Era la Argentina sin la Capital, sin la riqueza del centralismo. En el territorio abierto se encontraban esas ciudades donde se podían ver los vestigios de un pasado de gran prosperidad, pasado que había sido golpeado por las múltiples crisis económicas, por los robos del Gobierno. “Aquí se lo han robado todo” nos decían algunos. Edificios enormes, calles antiguas y rostros que habitaban entre la melancolía y el abandono estatal.
Muchos caminos están a medio hacer, calles sin postes de luces, puentes a medio camino. Rutas todavía por pavimentar. Sufrimos varias panas, varias veces donde la ambulancia se quedó atascada en arena, en barro, a veces a centímetros de barrancos, deslizados por el sedimento, a punto de perderla para siempre. Pero alguien siempre nos salva, aunque no se vea nada en kilómetros a la redonda. Algún tractor aparece y nos logra sacar, alguien nos tiende la mano. Al Gauchito le pedimos que siempre haya un tractor para salvarnos.
Fue en Miramar cuando comencé a sentir como el tiempo mutaba. Fue caminando de noche en búsqueda de un tostador, cosa que al parecer solo existe en Chile. Esa noche, caminando por los bares y tiendas de esa ciudad detenida en los ochenta, un viejo balneario cerca de Mar del Plata. Fue de regreso al estacionamiento de la playa de Miramar, donde pude sentir con claridad cómo la lógica de los días comenzaba a cambiar, y los días dejaban de tener nombre, y el tiempo se volvía líquido.
Fue despertando en medio de un día nublado, que sentí que la lógica del tiempo se transformaba en horas de luz, en territorio geográfico, en oscuridad. Fueron esos breves días en aquel balneario, que sentí como comenzábamos a deconstruirnos, a eliminar de nuestro cuerpo los límites del Yo, y volvernos invisibles, a mimetizarnos con el paisaje.
En Mar del Plata y Buenos Aires ya logramos reconocer con facilidad qué tipo de barrio son los correctos. No tan “cheto», para que no nos llamen a la policía, pero no tan malo como para no volver a ver el auto. Subimos por el Río de la Plata hacía la frontera con Uruguay. Pasando por entre la niebla, entre los ríos, entre medio de las tormentas y las lluvias que comenzaban a parecer tropicales.
Mis muelas del juicio comenzaron a doler, y terminé en urgencias del hospital público de Gualeguaychú, frontera con Mercedes, Uruguay. Un dentista en un hospital totalmente renovado, me cortó un pedazo de encía que tenía sobre mi muela del juicio que comenzaba a emerger inminentemente. Me preguntó donde vivía: en la calle.
Al otro día, y luego de una tormenta de rayos y truenos, cruzamos la frontera a Uruguay. Ciudades fronterizas y cambio de moneda. Entender nuevamente qué bancos, qué supermercados, qué barrios, qué palabras, qué comer.
Decidimos habitar Uruguay junto al Atlántico, recorrer sus costas desde Colonia hasta Santa Teresa. Las últimas playas cubiertas del frío del sur, antes de darle la bienvenida a lo que se vendría: El calor de Brasil y los últimos meses en la ambulancia.
(Continuara…)