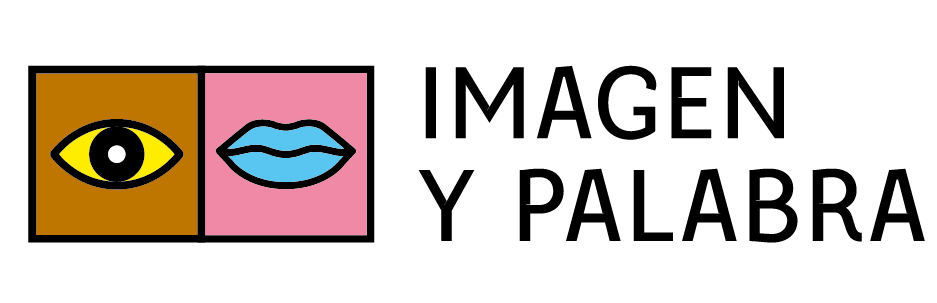Por Claudia Araya
Sabía a lo que iba.
Esperaba encontrarte esta vez, sin hablar.
Tampoco mirarnos.
Había sangre en el piso, un vaso roto, vidrios por el suelo y una sábana blanca
que te cubría casi por completo.
Tu mano empuñada blanca se asomaba.
La tomé, me la coloqué en los labios,
estiré sus dedos para acariciar mi cara.
Ya había sentido que estaba muy fría.
Te habías ido de verdad.
No cabía espacio para imaginar nada.
Lo estaba comprobando y era irreversible.
A veces siento que apareces
y vi esa misma mano
en mi mano la otra vez, cuando entraba el sol en mi ventana.
La mano estaba seca como la tuya,
quizás un poco más pequeña,
igual de blanca
y casi en la misma posición.
Me impresioné, pero al cabo de un rato
siempre he sabido que tenemos las mismas manos,
como cuando me explicabas “La muralla”,
el abre y cierra
la serpiente que no había que dejar entrar,
al amigo que había que abrazar.
Todo con las manos y los ladrillos aparecían ante mí,
la rosa y el clavel,
el gusano y el ciempiés,
el mirlo y la hierba buena.
El juego de los cachos,
cuando cantabas y golpeabas la mesa
con esos puños,
con esas manos.
Pensando y pensando
Qué fría resulta la baldosa
cuando apoyas tus manos aunque sea de costado.
Lentamente el cuerpo se enfría
hasta llegar a tus pensamientos.
Qué frías son las superficies
donde apoyamos el cuerpo al morir.
Qué frío son los huesos,
Qué fría la sangre al estancarse.
Me imagino que hasta los ojos se congelan.