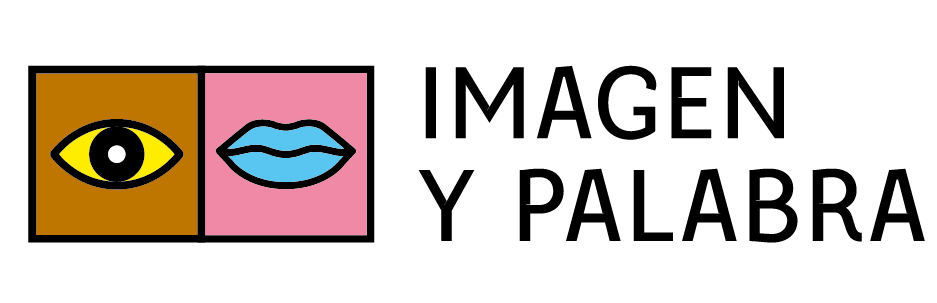Norma Cervántes
Hoy quiero salir de mí, de este crisol que me contiene. Necesito urgentemente encontrar a Silveria. Para lograrlo, debo retroceder en el tiempo al menos un siglo, así que sin conceder tiempo y lugar a la duda busco rápidamente una salida para abandonar esta materia llamada cuerpo.
A medida que avanzo por este recorrido interno, voy contemplando el acuoso paisaje rojo en el que flotan corazón, pulmones, bazo y riñones. Son tejidos tan blandos que me deslizo rebotando en medio de todos ellos, eso me produce una sensación placentera que no dura mucho, ya que se ve interrumpida porque la corriente producida por ese flujo me lleva hasta un lugar en el que quedo atrapada por un momento.
Es una especie de laberinto pegajoso y, para liberarme me dispongo a escalar sobre cada uno de lo que parecen ser pliegues logrando así llegar hacia el otro extremo. Una vez que me he liberado me doy cuenta de que en realidad estaba sobre una maraña de tripas, así que continúo mi camino, siento que voy en descenso, la gravedad me sigue desplazando hacia abajo, creo, hacia la ansiada salida. Avanzo un poco más y ahí está, una tenue luz al fondo.
Conforme voy transitando me doy cuenta que el camino se va haciendo estrecho, es curioso pero este lugar me parece familiar. Aunque me siento segura no sé por qué de pronto me ha invadido un escalofrío, es como si ya hubiera pasado por ese lugar antes o quizá por uno muy parecido.
Ahora lo recuerdo, fue en el momento que debía nacer, cuando ya era la hora ver por primera vez la luz de este mundo, entonces sentí diferente. Ahora avanzo sin miedo y quiero hacerlo, no como aquélla ocasión en la que me resistí a salir por la pelvis de mi madre, negándome a abandonar ese lugar de paz como si presintiera que la vida no iba a transcurrir fácil.
Al fin he llegado, ahí está la luz que proviene de esa oquedad, salgo por ahí de mi cuerpo y me doy cuenta que he pasado por mi canal de parto.
Una vez afuera aparece frente a mí otra abertura pequeña y ovalada, no sé si estoy frente a una ilusión óptica pero me da la idea de que está suspendida en el espacio, es curioso ver cómo cambia de color constantemente, como si se tratara de una especie de holograma. Si no fuera porque la he visto antes en las películas de ciencia ficción, no creería que tengo frente a mí a un portal del tiempo.
Mi urgente necesidad de búsqueda me impulsa a penetrar en él pero tengo temor, no sé qué es lo que pueda encontrar del otro lado. Cierro mis ojos, respiro profundo y digo para mí: “no tengas miedo”, lo repito unas diez veces, luego, sin pensar más me introduzco al portal como si me fuera a lanzar hacia una alberca. Ya adentro empiezo a flotar, es un vuelo tan ligero, qué sensación más extraña, me siento como una pluma, puedo ver en este lugar un cielo repleto de estrellas luminosas.
Intempestivamente ese gozo se ve interrumpido porque el viaje comienza a adquirir velocidad, siento un aire frío que peina hacia atrás mis cabellos, también puedo sentir pequeñas partículas de no sé qué material chocar contra mi cara y cuerpo, parecen diminutos vidrios. He perdido noción del tiempo, no sé cuánto llevo transitando por el interior de este lugar pero repentinamente algo me detiene, presiento que he llegado, una fuerza sobre la que no tengo control me expulsa, caigo sobre el piso, estoy recostada y aturdida, cierro mis ojos y trato de calmarme, no quiero emitir sonidos para lograr que se agudice mi oído pero todo aquí es silencio. Después de unos instantes decido abrir los ojos, veo alrededor y todo en este sitio es de color sepia, todo se ve antiguo.
Intento descifrar de qué lugar se trata y me doy cuenta que estoy justo a las faldas de un cerro, así que doy unos cuantos pasos intentando encontrar algo o alguien que me pueda decir a dónde he llegado, pero no veo personas sólo un letrero de madera mullida clavado sobre un tronco ubicado al pie de lo que parece ser un camino de terracería en el que puedo leer: “Bienvenidos a Santa Rosa”.
Me quedo mirando fijamente ese letrero por algunos minutos, intentando descubrir en él algo más que el nombre de un lugar que no me dice nada, pero el ruido proveniente de unos arbustos me interrumpe provocándome un sobresalto, temerosa observo ese lugar esperando lo peor, el miedo desaparece una vez que de esos pequeños árboles sale un niño sacudiéndose la ropa y colocándose un sombrero, porta una vestimenta de manta muy blanca, luminosa. Su sombrero es de ala ancha y en ello puedo adivinar que muy seguramente es de su padre, pues le queda tan grande que no me permite ver bien sus facciones.
El infante de unos ocho o nueve años no emite palabras, sólo levanta su mano derecha y con el dedo índice me señala el lugar: una casa de adobe con puerta y ventanas de madera ubicada exactamente atrás de mí. Cuánto alivio me provoca ver al fin un hogar, pensar que en él puedo encontrar a alguien que disipe mis dudas e inquietudes.
Me doy la media vuelta para caminar hacia esa vivienda que calculo está a unos trescientos metros de distancia, al encontrarme ya muy cerca, a tres o cuatro metros aproximadamente, advierto que la puerta de la finca se encuentra abierta, no veo a nadie así que me introduzco y camino por un lado de las habitaciones que rodean el zaguán, es como si ya conociera ese lugar y por alguna extraña razón me detengo en la última habitación.
Ahí está Silveria, no sé cómo es que lo sé, pero lo sé. Es una niña que duerme plácidamente sobre un catre colocado en una de las esquinas de la habitación impecablemente ordenada, y ¿cómo no estarlo? si además del catre solo hay una mesa y sobre ella un quinqué, además una silla y un par de fotografías colgadas en uno de los muros.
La niña duerme abrazando una muñeca de trapo, me detengo por un momento a ver ese juguete que es toda una artesanía, está elaborada de retazos de tela color rosa, con pelo de estambre color negro con el cual fue tejida una trenza que luego fue cosida alrededor de la cabeza, sus ojitos y pestañas bordados con hilo café y la ropa que la viste también elaborada con retazos de tela floreada.
¡Qué hermosa muñeca!, pero más lo es la niña que la abraza. Calculo que ha de tener no más de trece años, me aproximo a ella, luego me inclino hasta lograr que mi boca quede a la altura de su oreja para hablarle, decirle tantas cosas pero no quiero asustarla.
Despierta -susurro en su oído-, lo repito varias veces pero no responde, creo que no me escucha, trato de moverla pero no puedo, mis manos no tienen ese poder, quiero advertirle que está en peligro, que debe cerrar la puerta.
Es demasiado tarde, escucho los pasos de alguien que se aproxima, me apresuro a esconderme detrás de la puerta. Ha llegado un hombre, puedo ver su silueta que se refleja en la pared debido a la luz que produce el quinqué. El sujeto permanece inmóvil por un momento, luego avanza titubeante, pero finalmente se introduce a la habitación. A través del resquicio advierto que fácilmente le dobla la edad a la niña quien duerme en el catre ignorante de lo que habrá de ocurrir.
El intruso se aproxima a su presa, primero la recorre con la mirada por algunos segundos, no dice nada, sus ojos lo dicen todo. Repentinamente, en un movimiento violento azota el pequeño cuerpo con un objeto que sostiene en su mano, es una vara, ¡levántate! -le ordena-, Silveria se incorpora asustada, observa al hombre y por su expresión me doy cuenta que no lo conoce, éste la golpea una y otra vez mientras le pide que salga de la habitación y luego de la casa, pero ella se niega, hasta que no puede resistir más a la cascada de golpes que el sujeto descarga sobre su diminuta humanidad. Quiero intervenir, protegerla, así que salgo de mi escondite para tratar de impedir que la siga dañando pero nada puedo hacer, aunque los veo y los escucho ellos a mí no me perciben, soy una simple presencia, una espectadora que no puede cambiar el destino.
Silveria no tiene a quien pedir ayuda, su madre lleva días en el hospital cuidando a su esposo enfermo y los vecinos más próximos están muy lejos de la casa, nadie la puede escuchar.
Así es como la niña Silveria, “Bella”, mi tatarabuela, fue obligada a abandonar su hogar, sin poder despedirse y sin saber quién irrumpió de esa manera en su vida, salió de su casa para caminar con el hombre con el que compartiría el resto de sus días, y yo, yo voy con ella.